Sintió que se había fugado por la puerta trasera

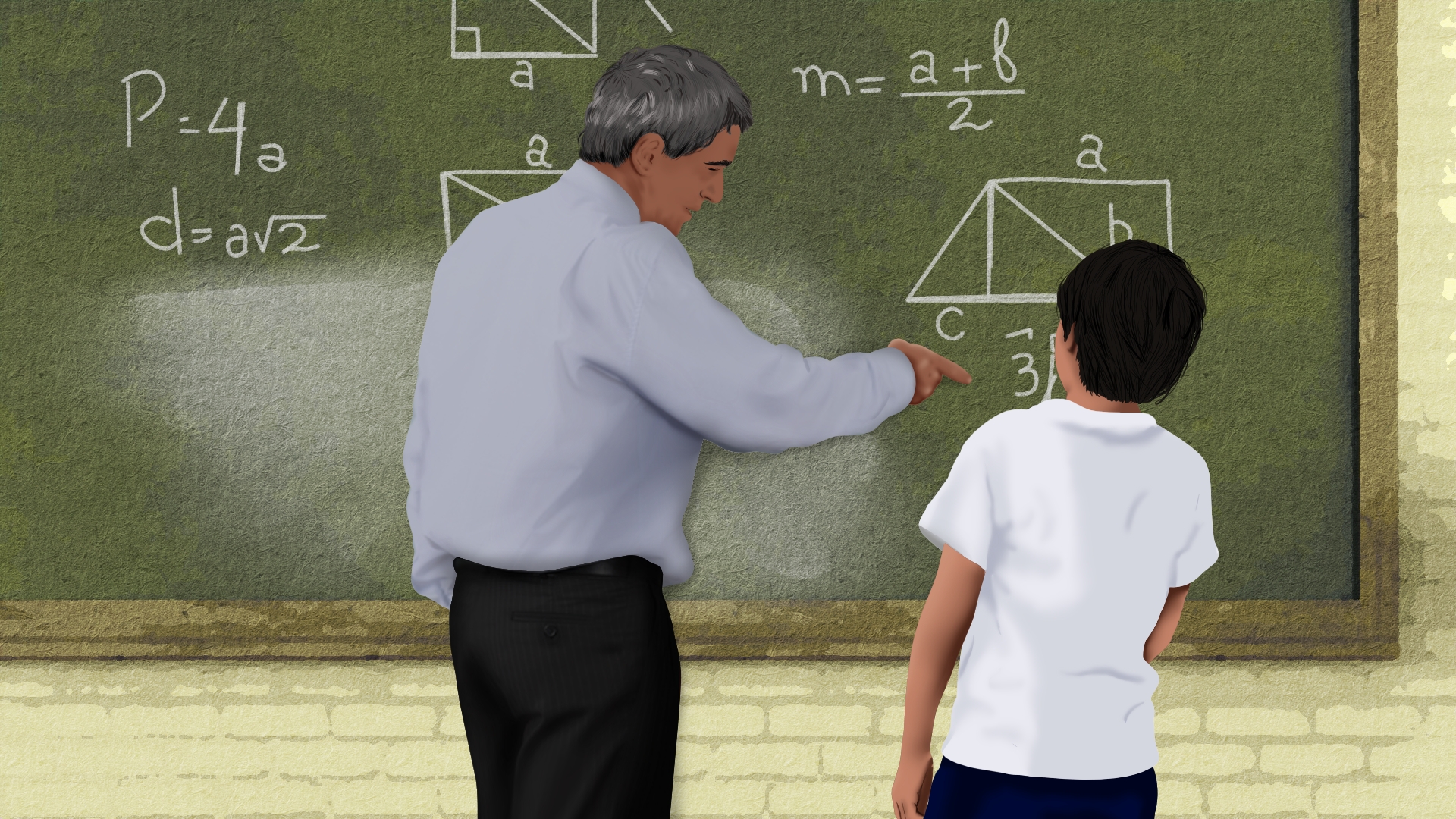
El profesor Pedro tenía una carrera docente de dos décadas. Un día, la portera del colegio de Los Valles del Tuy en el que se desempeñaba como director le tocó la puerta para decirle que se acababa de enterar que a un niño que estudiaba 3er grado lo iba a matar la banda de un muchacho que él conocía. Angustiado, se dispuso a tratar de evitarlo.

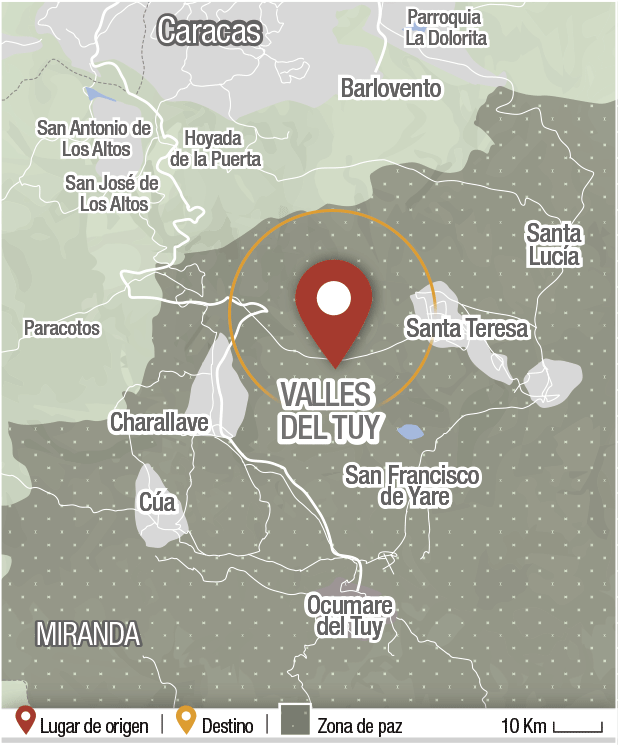
Pedro se sentía abrumado. Pensaba que nada valía la pena y que él era un fracaso. Presentaba un cuadro que incluía ansiedad de gran intensidad, cambios bruscos de humor, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse en sus actividades domésticas y una sensación de peso en toda la cabeza. También sufría de insomnio y de un persistente temor de terminar muerto cualquier día por el capricho o equivocación de alguien en las calles de su barrio.
Por recomendación de algunos amigos, decidió acudir al psiquiatra.
Fue entonces cuando llegó a mi consultorio.
Profesor de matemáticas, 50 años, divorciado, dos hijos. Vivía en una pequeña comunidad de los Valles del Tuy, una región del estado Miranda donde abundan los homicidios, la extorsión y los crímenes cruentos. Es el cuarto de ocho hijos que forman una familia con grandes carencias económicas.
No tuvo una infancia amable. A partir de los 6 años comenzó a salir a la calle a rebuscarse. Las dificultades para comer y el maltrato que recibía en casa lo empujaron a una banda “de malaconductas”, en la que jóvenes cometían pequeños hurtos o vendían cosas robadas de malandros mayores. Sin embargo, siempre le gustó estudiar. No dejaba de ir a la escuela. Aunque le fastidiaba leer, salía muy bien en todas las materias, sobre todo en matemáticas.
Cuando cursaba 6to grado, su maestra Carmen, una mujer exigente y bondadosa, le advirtió de los riesgos de la vida delictiva: la cárcel o la muerte. Para evitar que siguiera en ese camino, lo apoyó con sus estudios: le compraba los útiles escolares, lo invitaba a almorzar a su casa junto a su esposo y sus hijos, supervisaba sus tareas… La maestra Carmen cumplió el papel de su representante legal durante el bachillerato, y él terminó siendo un hijo más de la familia. Por eso, al terminar sus estudios, decidió ser profesor. Estudiaría en el Instituto Pedagógico de Caracas, como un acto de amor y agradecimiento a su generosa mentora.
Y se graduó.
Y se dedicó a ejercer su profesión.
Con más de 20 años dedicados a la docencia, Pedro le ha dado clases a cientos de alumnos. Ha tenido algunos con inclinaciones hacia ese mundo delictivo del que él tuvo la fortuna de salir. Y salir ileso. Como, por ejemplo, Miguelito.
Recordando a aquella maestra que tanto lo ayudó, Pedro decidió involucrarse en la educación de ese muchacho, con la esperanza de que su afecto y atención lo convirtieran en una buena persona.
Sin embargo, Miguelito abandonó la escuela, se unió a una banda. Entonces comenzaron a llamarlo “El Tortuga”.

Un día, en la escuela en la que Pedro se desempeñaba como director, la portera tocó la puerta de su oficina y, temblando, le contó que se enteró por otras mujeres de la comunidad que a Yheiber —un niño que estudiaba 3er grado en esa escuela— lo iban a matar. Según lo que le relató, un miembro de la banda del Tortuga lo iba a esperar al salir de clases y ejecutaría esa orden, porque el hermano mayor del niño, Yhender —un antiguo estudiante de la escuela que también abandonó los estudios— había matado a uno de los secuaces del Tortuga, y esa humillación no iba a quedar impune.
La portera gritaba, temblaba, le insistía en que hiciera algo, que era inminente el asesinato del niño a la hora de la salida. En su tribulación, Pedro pensó que podía hablar con Miguelito. Le contestó a la portera que no se preocupara, que Miguelito era un chamo que él quería mucho, que lo había apoyado durante sus estudios en la escuela. En aquel entonces le compraba el desayuno todos los días y, cuando podía, hasta le compraba sus zapatos o cuadernos.
Estaba convencido de que lo iba a escuchar.
Pedro salió del colegio al encuentro con Miguelito.
Pero ese niño que él ayudaba y le daba afecto ya no existía. Se había transformado en el Tortuga. Ante sí se encontró con un hombre delgado, moreno, que vestía shorts, franelilla, zapatos de básquet de marca reconocida y una gorra. Estaba sentado en una poltrona con una pistola 9 milímetros en la mano derecha. Un fusil Uzi israelí descansaba al frente sobre una pequeña mesa. Lo acompañaban dos hombres de casi la misma edad que portaban sendas uzis y granadas, y de un joven de 14 años, que hacía de garitero, y que aspiraba, algún día, sustituir al Tortuga.
—¿Qué más, Miguelito? ¿Cómo está la vaina? —le dijo Pedro, tratando de conectarse con los sentimientos que le despertaban aquel niño desorientado.
—¿Qué más, mi viejo? ¿Qué haces por aquí? —le respondió el delincuente, afablemente.
—Vengo a hablar contigo, a pedirte un favor.
—Claro, viejo, dime qué necesitas.
Pedro fue al grano, para no darle ocasión de que aquel lo intuyera antes de hablar:
—Que no vayas a matar a Yheiber. Es un carajito de 8 años. No tiene culpa de tu culebra con Yhender.
Del rostro de El Tortuga apareció todo rastro de amabilidad.
—No, mi mayor, a ese maldito malparido, tengo que darle donde le duela pa’ que aprenda y sea serio.
Pedro intentó apelar a su ascendencia sobre el que era un niño que él cuidó:
—¡Miguelito, no lo vayas a joder! —y agregó, en voz baja: —Por favor.
Pedro salió consternado de la conversación con el Tortuga. No tenía esperanzas de haberlo hecho cambiar de opinión. Se fue a la escuela pensando qué hacer. Sentía su cabeza girar a mil revoluciones por segundo. Recordaba la imagen de Miguelito cuando estaba en 4to grado y comían empanadas de carne molida y papelón con limón debajo de la mata de mango en el patio de la escuela. Al mismo tiempo, le llegaba la hipotética imagen de Yheiber tendido sobre un charco de sangre en la entrada del colegio ante el horror y los gritos de los otros niños.
Entonces, se jugó su única carta: se dirigió al salón donde estaba Yheiber y le dijo a la maestra que él se lo llevaría. Eran las 10:45 de la mañana. Utilizó el factor sorpresa, porque la salida era a las 12:00 del mediodía. Salió por el portón de la escuela abrazando al niño como un oso que cuida a su cría con todas sus fuerzas. Lo puso delante de él y empezó a caminar con un temblor que le recorría todo el cuerpo. Pasó frente a quien suponía sería el chamo que le habían asignado la misión de matar a Yheiber. A dos cuadras, en la bodega, sonaban los hermanos Lebrón. El barrio no para nunca, suena siempre, a toda hora: es un micromundo ensordecedor.
Pedro y Yheiber caminaron hasta la casa de la madrina del niño.
Con el aliento que le quedaba, Pedro le dijo a la mujer que se lo llevara de allí:
—Ya, de inmediato.
Al regresar a la escuela, Pedro recibió una llamada a su celular. Sabía quién era antes de atender. “Mi viejo, le dije al chamo que mandé pa’l asunto que no te quebrara. Mira, mayor, yo te quiero burda, pero ya te pagué el favor. No vengas más a la escuela. Te comiste la luz, y no te quiero matar, pero, si no lo hago, no me van a respetar”.
Pedro se quedó en silencio. El otro colgó la llamada sin decir nada más.

Esa noche no pudo dormir.
Al día siguiente, fue a la Coordinación Escolar del municipio. Les contó a los directivos lo que había ocurrido. Las autoridades le recomendaron que no volviera a la escuela. Estuvo varias semanas haciendo trabajo a distancia, pero no pudo con tanta apatía y burocracia.
Entonces decidió irse de la comunidad donde trabajó por más de 20 años.
Abandonó a sus amigos, compadres y compañeros de los juegos sabatinos de softball. Tuvo la sensación de que su salida era una fuga cobarde por la puerta trasera.
Logró una discapacidad laboral, ante el Instituto Venezolano del Seguro Social, por trauma psicológico. En la actualidad, Pedro vive con unos familiares, lejos de aquella comunidad, y trabaja como comerciante. Lleva consigo el dolor de ver cómo se pierden los jóvenes. Para él, la única satisfacción que puede tener un docente es cambiar la vida de los niños. Y, cuando se convierten en delincuentes y asesinos, siente que todos sus años dedicados a la docencia no valieron de nada.
El nombre del protagonista de esta historia fue cambiado para proteger su identidad.
849 Lecturas


